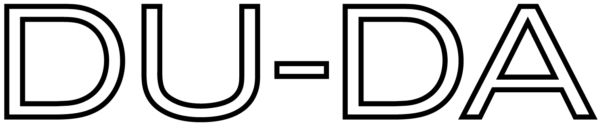VESTAL
Me pongo de pie sobre el sonido,
la canción se amplifica en mi cabeza,
sobre el suelo, hacia el cielo.
Lidia Yuknavitch, El libro de Joan.
Mientras escucho la sirena del camión de los bomberos acercándose, reflexiono sobre lo raro que fue volver a dormir en mi piso en Pankow, Berlín. Después de aquellas noches en Olost, Cataluña, extraño el cansancio nocturno derramándose por mis músculos, mientras los párpados se cerraban como compuertas mecánicas vaciadas a su paso y el lomo de un libro abierto corcoveaba a punto de ahogarse entre mis manos. Aunque en aquel ambiente de montaña seguí tomando café a litros e intenté controlar mis ritmos vitales, una especie de exoesqueleto alienígena pero confortable colonizó mi cuerpo ralentizando mis rutinas y alargando mi experiencia de esa convención cultural, el tiempo.
Además de la forzada ralentización, lo que me sorprendió durante la primera noche fue el silencio. Resignada al arrullo constante de las mareas de coches en la autovía al frente del edificio donde vivo, me llamó la atención esa ausencia de sonido adentro de la habitación donde dormía cerca de la montaña. A diferencia de lo que esperaba, no escuché el ulular apagado de los búhos, los aullidos temibles de los murciélagos o el sugestivo crujido de las hojas de los pinos al rozarse entre sí por la brisa nocturna. Esa vida paralela seguía como mudo telón de fondo en la oscuridad, indiferente de mi presencia.
Sin embargo, ese aparente silencio fue interrumpido durante la madrugada del segundo día por algo que siempre había estado ahí, acechándome, en un rincón en la misma habitación donde dormía. Algo que se fue colando entre las grietas de las horas y los días que se tropezaban unos a otros con la costumbre. Emitía un sonido irregular pero omnipresente. Era como si unas garras, unas pezuñas diminutas arañaran las paredes de una superficie de metal. De consistencia orgánica, animal y, por suerte para mi exagerada capacidad de sugestión, algo lejana. Lo suficiente para no darme miedo. Como las paredes de la habitación donde dormía estaban hechas de piedra, ladrillo y madera, es decir, carentes de metal, era imposible que algo vivo encerrado allí produjera ese sonido. No, no era un gato empalado, como en el cuento de Edgar Allan Poe. Sin embargo, estaba vivo. Crujía. Lamía. Arañaba. Abrazaba. Luchaba por salir. Y no estaba sola. Eran muchas.
Producto de una oxidación acelerada, emitían calor y luz a todas horas. Alimentadas por leña, palitos y, también, pastillas de encendido, eran incandescentes, combustibles, crecían a medida que el sol se apagaba afuera. Y me acunaban con su arrullo crujiente, una canción de cuna maternal, que alejaba todos esos miedos irracionales que las peripecias extremas de Juan y Gaspar evitando su destino como médiums de La Orden y La Oscuridad, el padre y el hijo protagonistas de la novela de terror que estaba leyendo durante aquellas noches, detonaban en mí.
Por eso, mientras con las primeras horas del día seguía moldeando en mi cuaderno los primeros capítulos y la escaleta de mi nueva novela; por las noches, como una entregada sacerdotisa, me dediqué a cuidarlas, alimentarlas, mantenerlas vivas. Tickets, papel higiénico, envases plásticos de galletas, pieles de mandarinas, botes de sopas chinas. Recolecté y reciclé todo lo que tuviera a mi alcance para honrarlas en necesario sacrificio. Con su lealtad redentora, ellas me devolvieron mis ofrendas con su compañía constante y el necesario muro de sonido, el ruido blanco que mantuvo a raya a mi desatada imaginación infantil. Como si fuera una mujer primitiva celebrando el milagro de su descubrimiento, dejé que me sedujeran con el poder ancestral de sus secretos por las noches o que adivinaba en la disposición arbitraria de sus cenizas develadas al día. Ellas, que fueron testigos de todos y cada uno de los relatos, de las historias y los mitos que alguna vez nos contamos alrededor de la hoguera de un pasado, un presente y un futuro cristalizados en la repetición.
Ellas que también me asustaron alguna vez con su poder imperial cuando se me iba la mano con las pastillas y ascendían, asalvajadas, consumiendo todo el aire a su alrededor. Encarnaban así esa tesis aristotélica de que no eran reguladas por la gravedad terrestre porque siempre ascendían hasta el cielo, aspirando a la eternidad. Con su melodía asilvestrada, ellas marcaron el ritmo de aquellos días entre los rayos de un sol radioactivo, las lecturas caníbales, las sabrosas comidas orgánicas con Sonia y Adolfo y los paseos breves en la montaña.
Y lo siguen marcando aún hoy mientras escribo esto, en otro contexto, en otra latitud. Una de perpetuo cielo gris, muchedumbres silenciosas, impecables paredes blancas, pisos de parquet, calefacción central y otras comodidades primermundistas. Después de descartar el placebo civilizatorio de construir una chimenea, hoy me animo a invocarlas de nuevo. Primero una pila de catálogos de museos, después los muebles de Ikea y, por último, mi biblioteca. Todo las alimenta. Y así han vuelto a colonizar mi hábitat, invadiéndolo todo con el sabor ahumado a papel, plástico y madera ardiendo, y el ruido de fondo de los alaridos guturales de los vecinos pidiendo ayuda y, neutralizando el aluvión constante de los coches al frente de mi casa, el sonido de la sirena del camión de los bomberos acercándose.
Autora Ana Llurba
Texto escrito durante su estancia en La Seguna Duna